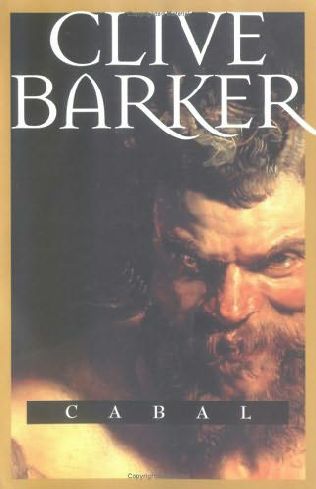La Muela del Juicio
El zumbido del reloj despertador sacudió la mesita de noche e hizo tintinear el vaso de agua. La radio se puso en marcha y empezó a sonar algo de Bruce Springsteen, ronco y entrecortado. Pablo la apagó de un manotazo, no soportaba a ese tipo. Se incorporó sobre el borde de la cama y se llevó instintivamente la mano al lado derecho de la mandíbula.
- ¿Todavía te duele? –le preguntó Julia, desperezándose.
- Me duele aún más que ayer –contestó él antes de apurar el vaso de agua y mantener el líquido en la boca, calmando apenas el dolor de la encía. Tragó con una mueca de sufrimiento-. Estoy fatal.
- Me duele aún más que ayer –contestó él antes de apurar el vaso de agua y mantener el líquido en la boca, calmando apenas el dolor de la encía. Tragó con una mueca de sufrimiento-. Estoy fatal.
El dolor había empezado justo dos días después de bajarse del avión, como si el aire del medio oeste americano no les sentara bien a sus muelas. No era manera de empezar unas vacaciones.
Sofía comenzó a llorar junto a la cama de sus padres. La pequeña cuna portátil que les habían dado en recepción no le debía ser muy cómoda. Pablo se quitó de un tirón los pantalones del pijama y se calzó unos jeans gastados que había dejado en una silla.
- ¿Te vas? –le preguntó Julia.
-Encárgate tú de la niña –masculló él, terminando de amarrarse los cordones de las botas-. Yo tengo que ir al médico. Si no es más que la muela volveré poco después de que terminéis de desayunar. Si para entonces estás lista, saldremos a hacer turismo.
-Encárgate tú de la niña –masculló él, terminando de amarrarse los cordones de las botas-. Yo tengo que ir al médico. Si no es más que la muela volveré poco después de que terminéis de desayunar. Si para entonces estás lista, saldremos a hacer turismo.
Julia se levantó y se deslizó hasta su marido casi de puntillas, el vuelo blanco del fino camisón apenas rozaba sus rodillas. Se le acercó y le plantó un beso delicado en el moflete dolorido.
-El turismo es lo de menos ahora – le dijo-. Pregunta en Recepción dónde hay un buen dentista y vuelve enseguida.
Pablo terminó de vestirse y salió de la habitación maldiciendo el calor, el aire caliente y el dolor de muelas. Se puso las gafas de sol y recorrió la tarima de tablas de madera hacia la Recepción taconeando con desgana. Qué poquito iba a echar de menos Estados Unidos en cuanto volviera a casa. Todo muy vaquero, todo muy auténtico, pero estaban siendo unas vacaciones de mierda. La niña no paraba de llorar, el calor no les había dejado un momento de relax y para colmo la maldita muela. Parecía que el sueño de cruzar aquel país de costa a costa se había convertido en pesadilla. Entró en la Recepción pensando que lo primero que haría al volver a casa era pasarse un fin de semana entero en la playa. ¡Y adiós para siempre a las hamburguesas!
El recepcionista pakistaní no tenía ni idea de donde podía Pablo encontrar un dentista. Lo único que pilotaba por ahora en inglés era Hola, que tal, habitación noventa dólares. Por ahora, ya que sólo llevaba seis años en los iueséi. No le supo indicar pero le entregó un folleto con la publicidad de un médico local. Un maldito matasanos, pensó Pablo, de los de mascar tabaco y poner inyecciones a las yeguas entre muela y muela. Tal vez el médico local supiera menos que él de dentaduras pero seguro que le podría dar la dirección de un buen dentista. Así que subió al Ford de alquiler y condujo hasta el pueblo sin casi poder mover la boca de dolor.
Habían llegado a esa población la noche anterior, en una de esas paradas no programadas pero necesarias cada ciertos kilómetros para que el conductor no caiga rendido y se duerma en la carretera. Y aunque los dos se alternaban al volante, lo cierto era que después de una semana en la carretera, tanto Julia como él estaban derrengados. Y resultó que el pueblo de paso no era más que eso, el típico pueblo de paso en mitad del desierto enclavado en el centro de la nada. Cuando Pablo irrumpió en su calle mayor acosado por un terrible dolor de muelas, daba la impresión de que hasta los castores y las comadrejas habían acudido a misa. Y eso que sólo era martes por la mañana.
Aparcó el coche cerca de la gasolinera y recorrió la calle principal a pie, intentando orientarse y seguir correctamente el pequeño plano dibujado en la cara trasera del folleto del médico. La gasolinera estaba allí, y la línea azul que la iba a unir con la consulta recorría el mismo camino que Pablo estaba siguiendo ahora. No tenía pérdida.
Las calles estaban desiertas y los comercios cerrados a esa hora tan temprana, pero aún así la tranquilidad era tan sofocante como el calor del propio desierto. Un silencio pesado como una losa que comprimía los sentidos. Por suerte no había tenido que caminar demasiado cuando encontró el enorme local de dos pisos, decorado con letreros y vinilos verdes, que albergaba la consulta médica. Si el pueblo era pequeño y aburrido como un velatorio, lo único que tenía en condiciones era el médico. Pero estaba cerrado.
Pablo volvió a maldecir su suerte y se causó un daño horrible a sí mismo al apretar los dientes de rabia. Regresó sobre sus pasos y entró en la gasolinera igual que el sheriff en un saloon. Igual se le estaba pegando algo. El mostrador estaba vacío, pero a través del ventanal vio que el encargado estaba fuera ordenando una pila de neumáticos usados junto al aseo.
Remy está fuera, rezaba un cartón pintado a mano con spray para carrocería.
El turista dolorido se dirigió hacia allí, luchando por ignorar el hedor a pis y a tubería colapsada que emanaba del interior de los servicios. El tipo, un venerable anciano de edad incierta, gorra calada para proteger la calva del sol y barba enmarañada y gris, se giró hacia él muy despacio y, sonriendo, le mostró una dentadura tan escasa que Pablo supo al instante que para buscar un odontólogo, el tal Remy no era el hombre a quien debía preguntar.
Remy está fuera, rezaba un cartón pintado a mano con spray para carrocería.
El turista dolorido se dirigió hacia allí, luchando por ignorar el hedor a pis y a tubería colapsada que emanaba del interior de los servicios. El tipo, un venerable anciano de edad incierta, gorra calada para proteger la calva del sol y barba enmarañada y gris, se giró hacia él muy despacio y, sonriendo, le mostró una dentadura tan escasa que Pablo supo al instante que para buscar un odontólogo, el tal Remy no era el hombre a quien debía preguntar.
-Disculpe, busco un dentista –chapurreó con su mejor inglés.
-Pues aquí se ha equivocado, amigo –contestó el tipo. La baba marrón del tabaco para mascar teñía como la mugre los pocos dientes que le quedaban. Pablo se obligó a sonreír.
-Lo sé, lo sé –dijo-. He encontrado la clínica local, pero está cerrada.
- ¿La clínica? Amigo si busca un dentista no debe acudir a Jimmy. El condenado es un gran médico, huesos y toses, de eso sí sabe un rato el maldito Jimmy. Pero pregúntele por dientes y se le pondrá la cara del color del culo de una vaca.
-Pues aquí se ha equivocado, amigo –contestó el tipo. La baba marrón del tabaco para mascar teñía como la mugre los pocos dientes que le quedaban. Pablo se obligó a sonreír.
-Lo sé, lo sé –dijo-. He encontrado la clínica local, pero está cerrada.
- ¿La clínica? Amigo si busca un dentista no debe acudir a Jimmy. El condenado es un gran médico, huesos y toses, de eso sí sabe un rato el maldito Jimmy. Pero pregúntele por dientes y se le pondrá la cara del color del culo de una vaca.
Pablo tuvo que pestañear dos veces y tomarse su tiempo antes de decidir que había comprendido lo suficiente de aquella descriptiva respuesta.
-¿Entonces dónde puedo encontrar un dentista?
El viejo pareció pensarlo un rato. Volvió a sonreír. Era evidente que en ese pueblo no abusaban precisamente de las revisiones odontológicas.
-Pues lo cierto es que no recuerdo que haya ninguno, y que me corten la barba si no llevo más de cuarenta años dando guerra por aquí. Pero en cambio estoy bien seguro de que dentro, en la tienda, tengo por algún lado un listín telefónico que le puede servir de ayuda.
El viejo Remy no se apresuró en dejar a un lado un neumático tan liso y desgastado que parecía un donut de chocolate, y condujo a Pablo al interior de la tienda, donde en un rincón al fondo se aburría una cabina de teléfono. El grueso libro de direcciones estaba dentro, encima de una repisa.
La mano diestra de Pablo se movió deprisa por el índice telefónico mientras la izquierda presionaba el cachete contra la encía inflamada. La maldita muela estaba saliendo torcida, haciéndose a empujones un hueco en la encía donde no le correspondía. Encontró tres direcciones en el apartado de Odontólogo, la primera era la de la clínica que acababa de visitar –lo que chocaba frontalmente con la opinión que Remy tenía del bueno de Jimmy-, de las otras dos una no le sonaba nada y la otra parecía estar en algún punto de la carretera principal, no demasiado lejos de motel donde le esperaban sus chicas, Julia y Sofía.
Aunque no confiaba demasiado en el consejo de Remy, el hecho de acercarse a su familia le hizo decidirse por esta última.
Quiso darle las gracias al gasolinero pero Remy ya estaba de vuelta colocando su pila de neumáticos usados y alimentándose del olor a mierda del baño. Así que Pablo no lo lamentó demasiado y salió deprisa derechito a su Ford y de vuelta a la carretera. El kilómetro que había visto indicado en el listín estaba algo más al oeste que el motel, pero calculó que llegaría en menos de media hora. Se equivocó pero no por mucho, sin embargo antes de aparcar el coche frente a un edificio viejo y solitario en mitad de la nada, le hubiera gustado llamar a Julia para decirle dónde estaba. Con las prisas su móvil americano seguía en la mesita de noche de la habitación del motel.
Resignado y con un punto de miedo se bajó del Ford y se dirigió a la entrada del Centro Odontológico Springsteen. Tenía gracia, odiaba a ese tipo. Era un edificio, más que un local, una especie de casa colonial, vieja pero no fea del todo, algo alejada de la carretera y sólo indicada por un desvencijado letrero de madera colocado demasiado tarde junto al desvío. Los escalones de madera crujieron cuando los subió y llamó a la puerta de cristal. Nadie le contestó, y tras insistir dos veces sin mayor éxito se dirigió al lateral de la casa, donde encontró una segunda entrada mucho menos ostentosa y más funcional, con el mismo letrero de Clínica Springsteen pintado sobre el dintel de la puerta. Una cadenita invitaba a tirar para ser atendido.
El sonido de una campana recorrió el edificio de abajo a arriba pero tampoco hubo respuesta. Tras una segunda vez, una voz tan lejana como si anduviera por Marte le indicó que pasara. Así que Pablo empujó la puerta y caminó al interior de un recibidor oscuro y repleto de muebles de madera que apestaba a humedad y parecía el despacho de un taxidermista. Había bichos inmortalizados por todas partes.
El ruido de sus tacones resonó en las tablas macizas del suelo y cuando se detuvo escuchó una vibración continua, un zumbido como de sierra que le llegaba desde más allá de una puerta entreabierta debajo de la cabeza de un ciervo. Unos segundos después el zumbido se extinguió lánguidamente, cambiándose por el punteo de unos pasos subiendo una escalera, y un hombre no demasiado alto pero de constitución más bien gruesa, vestido con bata azul celeste y guantes de látex, se asomó por esa puerta y le saludó desde detrás de una mascarilla de tela que le cubría la boca.
-Disculpe –dijo-. Enseguida estoy con usted.
Y acto seguido desapareció otra vez escaleras abajo.
El ciervo o alce o lo que fuera miraba a Pablo con expresión triste mientras éste escuchaba extrañado los ruidos que le llegaban desde abajo. El doctor movía cosas de un lado a otro, colocaba algún tipo de instrumental metálico, algunos de los mil cachibaches que usan los médicos para aterrar a sus pacientes, en especial los dentistas. Abría y cerraba grifos y hacía rodar sillas, preparándolo todo para recibirle. Sólo cuando volvió a subir a por él y le invitó a bajar, Pablo cayó en la cuenta de que ningún otro paciente había salido de allí, al menos que él lo viera.
El doctor era fuerte, más que gordo, y sin mascarilla aparentaba más años de los que Pablo le había otorgado en un principio. Eso le tranquilizó. Si la veteranía era un grado, con ese dentista estaba en excelentes manos.
Pablo empezó a explicarle, con su mejor inglés de guerrilla, sus penas y vicisitudes con la maldita muela del juicio, pero el tipo se limitaba a sonreír como si no se enterara de mucho. De muy poco, más bien. Sin embargo no pareció importarle. Le ayudó a sentarse en una típica silla de odontólogo, que si bien no era el último modelo no parecía faltarle de nada, y le colocó un delantal blanco de hule por encima del pecho. Eso extrañó a Pablo.
La consulta era amplia pero poco iluminada, tenía un olor peculiar, agrio, y decenas de cuadros en las paredes, sin embargo ninguno era de los habituales diplomas y menciones de los que tanto gustan presumir a los médicos. Casi todos eran fotografías, difíciles de distinguir desde la silla, pensó Pablo. Quizá antes de pagar y marcharse aprovecharía para echarles un mejor vistazo. Curiosidad es curiosidad.
El doctor se retiró para coger su instrumental y Pablo se relajó un poco. Miró la hora en un reloj que colgaba en la pared, justo encima de una especie de nevera. No reparó en que había un frigorífico en la consulta, sólo pensó que todavía era pronto y que mejor que llevar a las chicas de turismo por un pueblo tan soso era coger otra vez la carretera y ganarle millas a aquel martes tan extraño. Entonces regresó el dentista.
Le pidió que abriera la boca y examinó su dentadura con cuidado. Parecía amable, después de todo, aunque hablaba bien poco. Pablo tuvo intención de hacer algún comentario sobre la falta de titulaciones por las paredes pero el tipo caminó hasta detrás de él y le clavó en la nuca una aguja que por lo que le dolió y por lo que tardó en retirarla debía ser del tamaño de una espada.
Pablo quiso gemir, protestar y levantarse, pero de pronto su lengua parecía muerta y sus brazos tan pesados como yunques. Qué me ha hecho, balbuceó. Pero en realidad no se le entendió nada.
El dentista volvió a ponerse frente a él y se colocó la máscara y los guantes de látex mientras le miraba. Acercó a Pablo una pequeña mesita que sólo contenía una sierra radial, un martillo y varios clavos, unas tenazas de herrero y una bandeja de aluminio. Encendió la sierra y la acercó a la cara de Pablo. Lo primero que le cortó fue la oreja derecha, la sangre salpicó por todos lados. La dejó con mimo en la bandeja y se limpió las manos sobre el delantal del hule de su paciente.
Pablo intentó gritar, sentía el dolor todavía pero poco a poco había perdido la capacidad de mover los hombros, las extremidades o el cuello. Antes de que pudiera darse cuenta de que su diafragma se había dormido, dejándole mudo, volvía a tener la cuchilla radial a tres centímetros de su ojo rebanándole la otra oreja.
-Todavía me oyes, ¿verdad? –preguntó el doctor a los muñones deformes a ambos lados de las sienes de Pablo. Sin duda se reía debajo de la máscara. Dejó la oreja recién cortada en la bandeja junto a la anterior y las guardó en la nevera. Desde la silla Pablo pudo ver en el interior del frigorífico cierta cantidad de bolsas de pequeñas de plástico con más apéndices sanguinolentos dentro–. Las necesito para un amigo. Colecciona.
El dentista cerró la nevera y permaneció un minuto mirando a Pablo. Parecía estudiar su fisonomía.
-El resto es para mí.
Regresó junto a él y volvió a encender la sierra. Esta vez se la acercó a la cara de plano y le cercenó la punta de la nariz.
-Mira –dijo-. Ahora pareces un payaso.
Dejó la nariz de Pablo sobre la mesa y apagó la radial, que colocó con cuidado al lado del martillo. Después tomó éste y cuatro de los clavos, el primero lo sujetó de punta sobre el dorso de la mano derecha del joven. Sin dudarlo un segundo descargó el martillo sobre la cabeza de acero y taladró la carne y el hueso hasta fijar la mano de Pablo al brazo de la silla. Hizo lo mismo con la mano izquierda. En las rodillas los clavos no llegaron a tocar el asiento, pero atravesaron la carne destrozando fibras y tejidos. El chico sólo podía agradecer el ser incapaz de sentir ningún dolor.
Epidural. Pensó. O algo parecido. Las lágrimas rodaban por su piel ensangrentada mientras el dentista le acercaba unas piezas cuadradas de yeso a la boca.
-Disculpa, tu problema era la muela, ¿verdad? Pues deja que te ayude.
Los dados de yeso encajaron entre las muelas de Pablo manteniéndole la mandíbula abierta. Si la droga le hubiera dejado sentir, hubiera notado la piel de sus mejillas rasgándose por la tensión. El dentista se asomó al interior de sus fauces y asintió con un gesto. Era grotesco su aspecto ensangrentado y manchado de pegotes de carne y cartílago.
-Te está saliendo la muela del juicio –comentó, como quien constata la lluvia en Abril cuando el diluvio te ha empantanado el garaje. Está lloviendo-. Habrá que sacarla.
Pablo intentó negar con la voz pero no lo pudo hacer ni siquiera con la cabeza. El médico cogió un destornillador de uno de los cajones de la mesilla y también preparó el martillo. Se dirigió a su paciente pero parecía ofuscado.
-Esto no me deja ver –murmuró.
Agarró las tenazas con ambas manos, las colocó pinzando la lengua de Pablo y se la arrancó con un tirón tan salvaje que hizo que su cabeza rebotara contra el respaldo de la silla. El joven empezó a sangrar por la boca con tal abundancia que en pocos segundos su delantal de hule se había convertido en rojo. El doctor dejó las tenazas y tiró la carne blanduzca y enrojecida a la papelera. La lengua de Pablo parecía una sanguijuela gigante retorciéndose en el plástico del cubo de basura.
-Bien, ahora será más sencillo sacarla.
El dentista colocó la punta del destornillador contra la encía de Pablo, justo debajo de la muela maldita. Contó hasta tres balanceando el martillo y ¡crash! golpeó con tanta fuerza que éste quedó incrustado en la boca del chico. El diente cayó rebotado al suelo y rodó hasta los pies del médico, que lo cogió y lo levantó triunfante. Ya está.
Pablo, era incapaz siquiera de pestañear debido a la fuerte anestesia. Veía el mango del destornillador como si brotara de su boca pero no podía sentirlo arañando los dientes. Sólo quería morir, que su torrente sanguíneo se acelerara y le ayudara a poner fin a aquella bizarra pesadilla. Quería despertar junto a Julia, con la boca hinchada, y contarle ese horrible sueño mientras mecía a la pequeña Sofía para que dejara de llorar. Porque algo en el aire del medio oeste no la dejaba dormir por las noches. Tal vez la sequedad, podía ser eso.
La música le devolvió a la pesadilla. Las lágrimas anegaban sus ojos así que ya solamente podía oír. El dentista había encendido la radio y sonaba Glory Days. Qué cabrón, pensó Pablo, odiaba a ese tipo.
- ¿Te gusta? – gritó el doctor en su oído en carne viva- Qué grande, el Boss. Bauticé a mi clínica así por él. Bueno, esto no es más que un hobby. En realidad soy maestro de escuela. Ciencias. Estoy de baja ahora –rió-. Dicen que estoy loco. Vaya mierda. Ese puto matasanos de Jimmy. Psé. No saben qué decir ni hacer para que me jubile. Pero les van a dar.
El dentista se puso delante de él y se acercó mucho a su boca. Le extirpó el destornillador de cuajo.
-Oye, tus dientes son casi perfectos.
Lo último que vio Pablo en su vida fueron las tenazas abrirse para abrazar el primero de los dientes que iban a arrancarle. Después, cuando el martillo aplastó su cráneo y la radial cortó sus articulaciones para que su cuerpo cupiera con mayor facilidad en el horno, Pablo ya estaba muerto.
Tres días después, Julia y Sofía regresaron a casa.
Solas.
Read more...























 Herbert George Wells
Herbert George Wells El Hombre Invisible
El Hombre Invisible